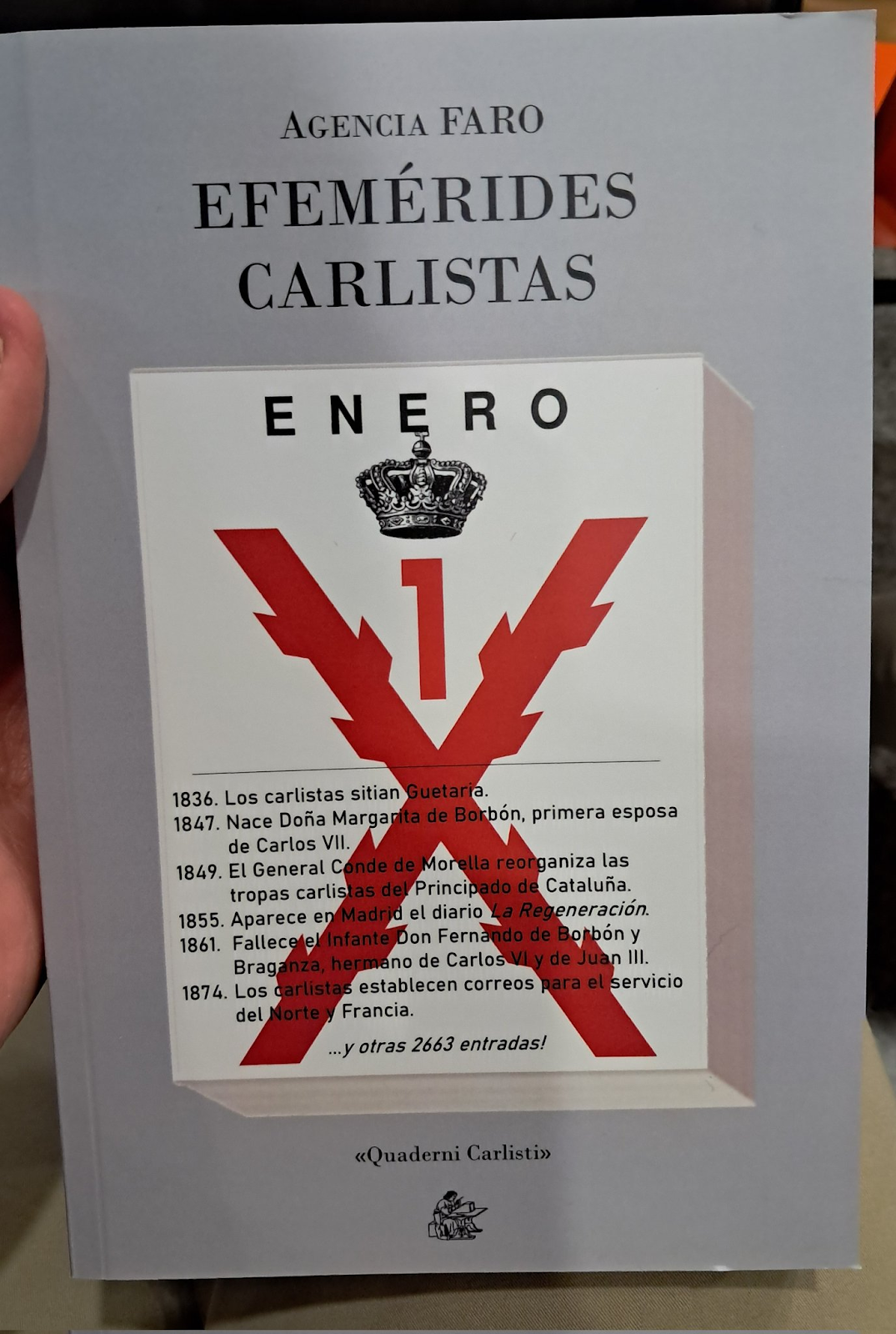El pasado viernes nos enterábamos de que la hermandad de la Virgen de las Angustias, excelsa Patrona de Granada, había mutilado con nocturnidad y alevosía el manto que fue donado para la Virgen por las familias de los alféreces provisionales caídos en la Cruzada de Liberación Nacional (1936-1939).
Un amigo nuestro, de estirpe tradicionalista y familiar de uno de aquellos alféreces muertos gloriosamente por Dios y por la Patria en la Cruzada, ha dirigido una valiente carta a la Hermandad. Creemos que esta y otras muestras de protesta pueden haber hecho recapacitar a la Hermandad, que hoy mismo nos hemos enterado (y esperemos que así sea realmente) que ha vuelto a reponer los elementos eliminados del manto de Nuestra Señora. La misiva dice así:
Considerados miembros de la Junta de gobierno de la Muy Antigua, Pontificia, Real e llustre Hermandad Sacramental de Ntra. Sra. de las Angustias, Patrona de Granada y su Archidiócesis:
Soy ----------------, joven cofrade granadino, descendiente de uno de los apellidos que figuran en el manto de la Virgen de las Angustias. ----------------- murió gloriosamente el 17 de octubre de 1937 cómo reza su tumba en el cementerio de Granada, murió combatiendo bajo los ideales de Dios y España. Esos ideales que la propia Iglesia Católica Española defendió, en su famosa carta colectiva de 1937, dónde hablaba de una Cruzada española contra los enemigos de Dios y su Santa Iglesia. También fue el Santo Padre Pío XII quién condecoró al Jefe del Estado Español Francisco Franco con el Gran Collar de la Orden Suprema de Cristo, máxima condecoración conferida a quienes hayan demostrado un largo y excepcional servicio a la Iglesia católica o al Papa.
Me apena enormemente haberme enterado por las redes sociales del atentado histórico, artístico y moral del manto de la Virgen de las Angustias. Con nocturnidad y alevosía, sin ningún tipo de explicación, ha sido mutilado el manto que fue gratamente donado por las familias de los alféreces provisionales y bordado por las monjas de la congregación de Santo Domingo, a quién imagino que también se ha ninguneado en este aspecto.
También escribo cómo nieto del último presidente de la asociación de alféreces provisionales de Granada, quién con tanto amor y dedicación hizo por la Muy Antigua, Pontificia, Real e llustre Hermandad Sacramental de Ntra. Sra. de las Angustias, Patrona de Granada y su Archidiócesis.
Duele ver cómo han sido ninguneados quiénes por su amor a Dios y a España decidieron generosamente entregar sus vidas,acto heroico del que siempre debemos estar agradecidos , y pensar si llegado el caso, seríamos capaces de hacer tales sacrificios para con nuestra Fe.
Parece mentira que se desconozca por parte de está Junta de Gobierno la persecución que sufrió la Iglesia Católica durante la infausta II República, dónde tan solo se pudo procesionar en 1934 y 1935 ante el fuerte dispositivo policial cómo narran los archivos históricos.
No había terminado aún la guerra, a finales de marzo de 1939, con ocasión de la entrada de las tropas del general Franco en Madrid, Granada dando muestras de su sensibilidad como pueblo católico y patriótico, llenos todos de una gran alegría por la efeméride, sin previa convocatoria, acudió al templo de la Virgen de las Angustias en acción de gracias. En plena efervescencia emocional, el pueblo quiso sacar en espontánea procesión a la imagen de la Patrona, pero las autoridades no lo permitieron, si bien ofrecieron organizar con la mayor rapidez posible una procesión solemne de acción de gracias.
Habiendo transcurrido muy pocos días de la terminación de la guerra española, se estimó que ningún acto más imperativo y de obligada gratitud se debía hacer, que la manifestación pública del agradecimiento de los que unos meses antes, en diciembre de 1938, aguardaban la ofensiva del llamado ejército rojo agrupado en las inmediaciones de los pueblos de la sierra para desembocar en Orgiva y alcanzar la meta de la ciudad de Granada, y que fue disuelto como consecuencia de una muy intensa nevada que incluso imposibilitó a uno de sus principales jefes por caída de su caballo desbocado con la consiguiente desolación, ya que las fuerzas se sabían totalmente insuficientes por estar el grueso de ellas en la decisiva batalla del Ebro; y que gracias a la gran nevada no ocurrió lo esperado. La devota pasión de los granadinos vio en aquellos hechos la intercesión de la Virgen, por lo que no se dudó en cuanto pudieron en mostrar su agradecimiento, organizando una solemne procesión que tuvo lugar el día 9 de abril de 1939 y en la que participaron todos, e incluso el general Queipo de Llano, sabedor de la circunstancia, que se trasladó exprofeso a Granada para participar también en la procesión.
Con todo el respeto que me merece la Junta de Gobierno, no puedo más que mostrar furibundamente mi rechazo a está vil traición a la historia y al patrimonio de nuestra Patrona.
¿Cómo se va a asegurar de aquí en adelante las futuras donaciones que hagan devotos de nuestra Patrona? Se ha abierto un precedente muy peligroso y difícil de enmendar.
Fue un obsequio, pues debe de dejarse como se entregó. No les agrada, pues no lo usen, que sea guardado en un baúl entonces, pero que no sea profanado.
Sin más que objetar y en nombre de la familia --------, y con todo el respeto que merece la Junta de Gobierno ruego sea respondido en la mayor brevedad posible.
Reciban un cordial saludo.
Atentamente,
--------------------------------